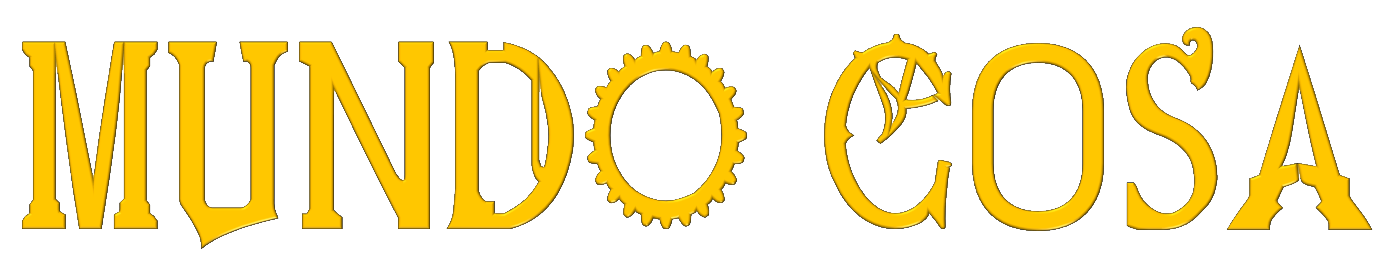Me apasiona el estudio de la naturaleza del lenguaje y su relación con la percepción y la imaginación, que son lo mismo, como trataré de explicar en esta serie. Pero no me interesa desde una perspectiva «física», cuando se habla del cerebro, sus hemisferios, neuronas y demás, sino desde la experiencia directa, la percepción en sí, el modo en que entendemos el mundo y a nosotros mismos y cómo afecta esto al lenguaje y viceversa.
Recientemente he leído Salvar las apariencias de Owen Barfield, uno de los padres fundadores de los Inklings. Barfield explora en este libro —y a lo largo de toda su obra— la relación entre la conciencia humana y el uso y desarrollo del lenguaje, y qué supone esto para el devenir del ser humano. Usa una nomenclatura propia, con pocos conceptos claramente explicados, que describen las transformaciones de la conciencia humana y de cómo el lenguaje refleja el modo perceptivo y participativo respecto a la realidad.
Para comprender mejor esto y poder contextualizar mejor mi comentario, tratemos algunos de los conceptos principales presentados en la obra. Primero, veamos la idea de figuración:
«[…] Las dos cosas más importantes que hemos de recordar sobre la percepción son: primero, que no debemos confundir lo percibido con su causa. No oigo moléculas ondulantes en el aire; el nombre de lo que oigo es sonido. No toco un sistema móvil de ondas o átomos y electrones con espacios vacíos relativamente vastos entre sí; el nombre de lo que toco es materia. Segundo, que no percibo una cosa sólo con mis órganos sensoriales, sino con gran parte de todo mi ser. Así, puedo afirmar con toda naturalidad que “oigo cantar a un tordo”. Pero, en rigor, todo lo que “oigo”, […] es sonido. Cuando “oigo cantar a un tordo”, no oigo sólo con mis oídos, sino con toda una variedad de otras cosas, como hábitos mentales, memoria, imaginación, sentimiento y (en la medida en que el acto de atención implica) voluntad.»[1]
A partir de ahí hacemos figuraciones:
«Suponiendo que el mundo cuya existencia es independiente de nuestra sensación y nuestra percepción estuviera compuesto solamente de “partículas”, se precisan dos operaciones para producir el mundo familiar que conocemos. En primer lugar, los órganos de los sentidos han de estar relacionados con las partículas de modo que en ellos puedan originarse sensaciones; y, en segundo lugar, la mente percipiente debe combinar estas meras sensaciones y construir con ellas los objetos reconocibles y nombrables que llamamos “cosas”. Este trabajo de construcción es el que aquí denominaremos figuración.»[2]
Se entiende que percibir es interpretar, hallar y generar significados y participar en ellos. Somos sujetos que formamos parte de una realidad mucho más amplia y no estamos separados de ella. El autor dice que, al menos hasta la Edad Media —el libro se centra en Occidente—, el modo en que los seres humanos entendíamos el mundo era sabiéndonos partícipes de él, en el que no hay separación real entre el observador y lo observado. A esto lo llama participación original.
En la participación original, el lenguaje y el pensamiento se entendían como una extensión y, por tanto, una unión con lo que era descrito. Es decir, que por ejemplo el mito era una forma de comprender y estar en el mundo, mundo en el que la materia y el espíritu no estaban separados. Por ejemplo, los egipcios, cuando pronunciaban el nombre de un dios o lo representaban en un jeroglífico o una talla, no era una representación, sino que una parte del dios se hacía presente. No sólo fue en el caso de los egipcios, también de los griegos y de otras sociedades antiguas. Incluso el tema de la traducción de los nombres fue una cuestión debatida con cierta frecuencia, respecto a si perdían fuerza los nombres originales traducidos.
Esto suponía estar inmersos en el mundo, no escindidos, tal y como sucede ahora. Implicaba un modo de interactuar con la realidad en el que se comprendía la sacralidad de la existencia, en la que no había una concepción tan marcada, como en la actualidad, del mundo como un objeto que dominar y del que sacar provecho.
Es decir: nuestros ancestros no es que fueran idiotas y luego con la «aparición» de la ciencia moderna nos hiciéramos inteligentes y verdaderos seres humanos; sencillamente su conciencia de la vida era diferente y a nosotros nos cuesta comprenderla porque las modalidades en las que percibimos el mundo y cómo existimos son distintas. No haré un juicio de valor diciendo que una es peor o mejor que la otra, sólo son distintas.
A partir del Renacimiento y con la revolución científica, nos cuenta Barfield que hubo una transformación de la conciencia humana. El utilitarismo, la separación exacerbada entre el sujeto y el mundo se impuso a nuestro modo de percibir la realidad. El Inkling define el modo de pensamiento imperante desde entonces como pensamiento alfa:
«¿Es la figuración una actividad mental, es decir, una forma de pensamiento? La respuesta es claramente que no, o no es una manera característica de pensar en. Por tanto, la segunda cosa que podemos hacer con las representaciones es pensar en ellas. Aquí, como antes, seguimos siendo inconscientes de la íntima relación que de hecho mantienen, como representaciones, con nuestros organismos y con nuestras mentes. O acaso más inconscientes que antes. Porque ahora nuestra actitud es tratarlas como independientes de nosotros; aceptar su “exterioridad” como algo evidente, y especular sobre ellas o investigar las relaciones que mantienen unas con otras. Propongo llamar pensamiento alfa a este particular tipo de pensamiento.»[3]
No es que antes las personas no se sintieran sujetos ni reflexionaran sobre sí mismas; la filosofía y la religión tiene como uno de sus componentes esenciales de su proceder la reflexión sobre el ser humano, su naturaleza, su ser. Lo que comenzó a suceder a partir del Renacimiento fue lo que actualmente llamamos antropocentrismo. Ya se sabe que, a más egocéntricos seamos, más ensimismados y utilitaristas somos para con el mundo y los demás.
La cuestión es que, a partir de entonces, al no sentirnos partícipes del mundo, de los significados, de perder intimidad en pos de la exteriorización, hemos creado, en palabras de Barfield, una visión del mundo que sólo conoce el tablero de mando de su funcionamiento, pero no su verdadera naturaleza, como el conductor de un coche, que sabe conducir, pero no conoce cómo funciona el vehículo. Esta metáfora la usa respecto a ciertos enfoques de la ciencia positiva, pero creo que es aplicable al modo en cómo son nuestras sociedades.
Aunque no es el centro de la exposición de Salvar las apariencias, Barfield habla de otro tipo de pensamiento, que desde aquí podemos llamar metapensamiento y que el autor nombra pensamiento beta:
«Podemos pensar en la naturaleza de las representaciones colectivas como tales y, por consiguiente, en su relación con nuestras mentes. Podemos pensar en la percepción y podemos pensar en el pensamiento. De hecho, podemos ejercer el tipo de pensamiento que trato de llevar a cabo en este momento y que el lector ejerce tanto si piensa que tengo razón como si piensa que estoy equivocado. [Es] llamado reflexión o pensamiento reflexivo; […] lo llamaré pensamiento beta.»
Es decir, el pensar sobre el pensar, la reflexión de cómo reflexionamos, de cómo somos y de por qué somos como somos. Muchos dirán que esto es lo que hacen las ciencias que estudian al ser humano, y no diré lo contrario. Pero me alineo con lo dicho por el autor, y es que, incluso estudiándonos a nosotros mismos, nos escindimos de nosotros mismos como si no fuéramos nosotros. Pareciera que el hecho de pensar, como no es participativo, sólo «habla sobre», «piensa en», pero sin tener intimidad con la cosa en cuestión. Es una pérdida, la construcción de ídolos que nos separan de la realidad haciéndonos creer que nos acercan a ella. El materialismo conlleva la creación de nuevos ídolos que nos alejan de lo que podría llamarse Lo Real.
¿Qué propone Barfield para volver a la participación? Él era consciente de que no es posible volver a lo anterior, porque no somos como eran nuestros ancestros. En lugar de regresar a la descrita participación original, propone una participación final. La participación final forma parte de la evolución o desarrollo histórico de la conciencia. Sería la trascendencia de esta separación entre sujeto y objeto para reconectarnos profundamente con el mundo, sin perder nuestra subjetividad, siendo conscientes de que somos individuos, sí, pero desde una nueva forma de integración y participación en Lo Real.
También aboga por una reubicación de la imaginación, tema del que hablaré en un próximo capítulo de esta serie.
El autor tiene presente también la vida espiritual y en cierto modo aboga por ella para esta re-participación, al menos en parte. Eso ya será cosa de cada cual, válido para quien le ayude, y lo digo sin condescendencia.
No me he metido a analizar en profundidad este libro en el presente artículo porque sólo quería subrayar algunos conceptos básicos que me han parecido de interés, para asentar una idea que desarrollaré en la segunda parte de esta pequeña serie: el lenguaje como un medio que tiene su propia fuerza y que no es meramente un instrumento que utilizamos para transmitir información, sino para serlo, participarlo, experimentarlo y cuál es su relación con la imaginación.
Por ejemplo, la magia, tanto en Egipto como en Grecia —y prácticamente en todo el Mundo Antiguo—, se operaba a través del verbo. En el archiconocido viaje por el Duat, previo al juicio del alma, era necesario conocer las fórmulas mágicas pertinentes para poder acceder a ciertas zonas de aquellas regiones espirituales, para vencer a los demonios que pudieran aparecer durante el trayecto y para pasar el juicio con éxito.
Podemos entender que el lenguaje no sólo conecta realidades, sino que opera en ellas, las transforma. Si tienen nombre, las cosas existen. Así se entendía antes. En varias cosmogonías de Oriente, Occidente y América, se narra que el mundo era creado a través del verbo, porque al nombrar las cosas se les confiere vida, significado, forma. La palabra atesora.
Fijémonos en nosotros mismos: nos identificamos, como es natural, con nuestro nombre. He dicho una perogrullada, pero no por obvia es menos importante. En torno a nuestro nombre está nuestra persona, nuestra autoimagen. Esto siempre fue importante entre los antiguos. En varias sociedades, se poseía un nombre de niño, y en el rito de paso hacia la adultez se le daba un nuevo nombre. En otras sociedades, el individuo tenía un nombre público y otro secreto, que sólo conocían los más allegados para protegerse de posibles ataques mágicos.
Estos sólo son un par de ejemplos de cómo el lenguaje, independientemente de las creencias que tengamos ahora, tiene una fuerza transformadora, es lo imaginal por excelencia, creador, unificador y una extensión de lo que somos como seres humanos, incluso más allá de nuestras acciones físicas.
En la segunda parte de este pequeño trabajo seguiremos hablando del lenguaje y su fuerza creadora y transformante.
[1]Owen Barfield, Salvar las apariencias, pp. 50-51, Editorial Atalanta, Vilaür, 2015.
[2] Ibid. p. 54.
[3] pp. 54-55.
Descubre más desde Mundo Cosa
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.