A continuación podrás leer el primer capítulo de Mundo Cosa: Entre dioses y vapores, que puedes adquirir en Amazon. Léelo y sumérgete en Mundo Cosa.
Corría, corría y corría. Y seguía corriendo. Corría sólo cuando huía de algo de lo que era digno huir, ya fuera para zafarse de posibles dolores, molestias o disgustos. Y para Kaltus Buensuceso se arremolinaban estas tres razones a causa de la persecución que sufría por parte de un batalítico, una especie de dragón pétreo que usaba sus alas como bata cuando reposaba en lo alto de cualquier amable —o demasiado transigente— montaña que acogiera a tan vetusta e irascible criatura.
También se lamentaba, una vez más, de por qué su apellido apenas había hecho acto de presencia en su vida, pues cada suceso vivido era un poco peor que el anterior, hasta formar una concatenación de pequeñas y grandes desdichas que se iban alternando en intensidad y tamaño, siempre fuera de su elección.
Esta vez, eso sí, se lo había buscado. Bueno, y en muchas otras ocasiones también. Formaba parte de su oficio enfrentarse a criaturas salvajes, la mayoría de las veces violentas y sin ganas de interactuar con él. A veces Kaltus se preguntaba a sí mismo si la hostilidad que recibía a diario por parte de tantas criaturas se debía a que caía mal desde el principio, porque su primo, Desto Buensuceso, se comunicaba a las mil maravillas con animales y monstruos tanto terrestres como voladores, no tanto con los marinos.
Kaltus era despachador de monstruos. Un oficio sufrido, pero bien remunerado gracias a los pluses por peligrosidad. Trabajaba por cuenta propia —otro disgusto—, con lo cual sus servicios podían ser contratados por cualquier ciudadano, institución o congregación religiosa. En su caso, estaba especializado en despachar monstruos de excavaciones arqueológicas. Cuando los arqueólogos, durante una excavación, se topaban con jaurías de monstruos que no recibían con demasiado aprecio a los inesperados visitantes, Kaltus acudía con su espada electrificada y sus conocimientos para despachar a las criaturas.
Otro tipo de clientes eran particulares, por lo general insignes ciudadanos adinerados y aburridos que habían leído unos cuantos libros o artículos de periódico sobre lugares todavía no descubiertos que prometían infinita riqueza, poder, inmortalidad y caprichos parecidos. Montaban expediciones sin tener ni idea de lo que estaban haciendo, y contrataban a Kaltus como guardaespaldas del grupo de insignes fantaseadores. Ningún viaje terminó bien, aunque al menos él cobraba y eso era suficiente.
En más de una ocasión, el trabajo de Kaltus fue criticado por agrupaciones promonstruistas. «¿Con qué derecho, decían las asociaciones, se perturbaba el hogar de los monstruos en ruinas y cuevas antiguas? Y el despachador y otros de su gremio respondían: ¿Qué derecho tienen los monstruos de habitar en las ruinas musgosas y olvidadas de nuestros antepasados? Y más aún: ¿Qué derecho tienen los monstruos de ser un obstáculo para hacernos ricos?» Luego se supo que muchas de estas asociaciones funcionaban como tapadera de una oscura sociedad arqueológica conocida como Arqueocártel, que utilizaba a aquellas para quitarse de en medio las fundaciones arqueológicas rivales y así quedarse con el mérito y el botín de cada descubrimiento. Kaltus tuvo su papel en el destape de aquella retorcida trama, aunque eso es otra historia y agua pasada.
Kaltus esprintaba ladera abajo mientras el batalítico escupía piedras e improperios en la lengua de los dragones. Con las herramientas que tenía a mano el despachador no podría eliminar al viejo dragón. La espada electrificada no era capaz de cortar, pinchar o electrocutar a aquel gigante, pues entre su naturaleza pétrea y los cientos de años de viejuna compactación, haría falta algo mucho más grande y ruidoso para deconstruirlo, cosa que no era posible. La otra opción, escogida por Kaltus desde el primer rugido pronunciado por el dragón pétreo, era salir por piernas. En realidad, aunque hubiera tenido a su disposición un arma en condiciones para enfrentar al coloso, su instinto habría arrastrado al cuerpo del explorador hacia el lado contrario de aquella amalgama de piedras airadas.
La razón del encuentro con el batalítico fue el azar. Un azar muy grande, inasumible para mente alguna. Tan grande que quien presenciara ese evento no tendría más remedio que reconocer que no todo en el universo atiende a una finalidad específica. La cosa es tan sencilla como que hay eventos y seres que suceden y son, y ya está. Pues bien, el encuentro entre hombre y dragón fue de tal naturaleza. Que sepamos por ahora, claro.
Unos días atrás, Kaltus fue contratado por una asociación arqueológica para que barriera una gruta en la que hallaron los extraños restos de una civilización desconocida hasta ese momento. Era ignorada por aquella fundación en particular, porque otras sociedades arqueológicas sí que la conocían, incluido el despachador, que en alguna ocasión trabajó en ruinas similares. La gruta perteneció a los merenses, una cultura de la que poco se sabía, sólo que gustaban de escarbar la tierra sin una finalidad concreta, al menos en apariencia.
Fue tremenda y un tanto histriónica la decepción que se llevó el grupo que contrató a Kaltus cuando este les explicó que no había nada nuevo en el descubrimiento. Hasta quisieron pagarle menos, pero Kaltus y el gremio de despachadores en general no eran muy dados al regateo, aún menos a la baja.
El despachador se dirigió a la ladera sur de una pelada montaña al oeste de Canónica, la capital del país de Kaltus, Bástalon. La gruta se encontraba en la zona media de la ladera y resaltaba entre las pocas rocas y arbustos resecos que salpicaban el paraje gris. La entrada a la cueva era llamativa: los antiguos que trabajaron la cavidad esculpieron la roca con forma de cabeza de mono narigudo. El sinuoso rostro del mono había sido representado a la perfección. Los ojillos negros se reprodujeron con sendas piezas de ónix pulido que brillaban desde lejos cuando les daba el sol y la singular y graciosa nariz del simio servía como pilar de un porche, que simulaba las fauces abiertas del mono. Una buena y fina cara de mono narigudo, sin duda.
Kaltus se sumergió en la oscura cueva con su linterna trifásica. Se llamaba así porque la linterna tenía tres posiciones: corta, larga y antiniebla. Esta última venía muy bien para moverse por Canónica en ciertos momentos del día, cuando los vapores emitidos por edificios, tuberías y vehículos tapaban la ciudad con una espesa niebla. Cabe decir que las luces antiniebla dejaron cuantiosos beneficios a su inventora durante toda su vida, cobrando suculentas regalías todos los meses gracias a la patente. Tal fue el éxito de su invención que sólo necesitó un invento para triunfar y retirarse. Esto conllevó grandes envidias por parte de la codiciosa comunidad científica de la ciudad, pero como la inventora era una antisocial, se la traía al pairo.
Las galerías eran más extensas de lo que Kaltus esperaba. Sus contratantes no le facilitaron ninguna clase de mapa o indicación porque, según ellos, no tuvieron tiempo de hacerlo. Excusa sin fundamento. Qué puede esperarse de una gente que no está al tanto de los avances de su profesión, pensaba el despachador.
Después de un par de horas deambulando por la cueva sin ton ni son, al fin encontró el foco de monstruos que habían espantado a los arqueólogos. Eran tasoides, unos murciélagos panzudos con largos y musculados brazos que solían defenderse a puñetazo limpio. Su patrón de caza consistía en golpear a sus presas y luego chuparles la sangre, así que Kaltus debía ser prudente para no recibir demasiados porrazos; apreciaba su propia sangre lo suficiente como para protegerla y resguardarla de posibles riesgos.
Despachador y tasoides se enzarzaron y la escaramuza los llevó de visita a las galerías más profundas de las ruinas, en las que no se hallaba nada destacable. Largos pasillos con habitaciones entremedio que servían como dormitorio, cocina, etc. No parecían unas minas, ni un santuario, ni un lugar adecuado para vivir. En definitiva, los merenses disfrutaban picando piedra. Kaltus sostenía la teoría de que los merenses competían entre ellos para ver quién llegaba más lejos haciendo túneles, si bien no había forma de comprobarlo por falta de datos.
Una vez despachados los tasoides y habiendo protegido su sangre con eficacia, sin percatarse del recorrido realizado junto a ellos, llegó a una amplia sala con una ancha cavidad esférica en el techo por el que se colaban los rayos del sol. El túnel vertical era largo, de varias decenas de metros de extensión y no parecía de estilo merense. Los merenses no se preocupaban demasiado por tallar con finura la piedra de las galerías, sólo la de las entradas, motivo que reforzaba la teoría de Kaltus, al menos en su mente. La escarbadura vertical, por lo que podía observar, era circular en su totalidad, como si una tuneladora hubiera hecho el trabajo.
Había otro detalle extraño en el suelo de la sala. Estaba repleto de piedras, guijarros y pequeños montones de arena de diferentes tonalidades, que iban del negro al gris claro. Todas olían mal, sobre todo la arena. Kaltus comenzó a sospechar dónde se encontraba. Revisó un poco más el túnel vertical antes de afirmar nada. Se colocó justo debajo de la cavidad y miró hacia arriba.
Justo en ese instante se produjo el azaroso acontecimiento. Apreciando el cielo azul desde allá abajo, el despachador vio aparecer unas sombras que bajaban raudas hacia él. Se apartó rápido y confirmó lo que pensaba: estaba en lo hondo del váter de un dragón batalítico. También se lamentó de su continuada desventura. Los batalíticos defecaban cada quince años, año arriba, año abajo. Kaltus no fue capaz de contenerse y gritó:
—¡Siempre igual! ¡Justo en este momento, no podía ser hora arriba, hora abajo! ¿Qué os he hecho, dioses? Yo os dejo en paz, ¿por qué no hacéis lo mismo conmigo? ¡Y encima, este bicho tiene podridos los intestinos! ¿Cómo es posible que décadas después perdure esta hediondez que desmayaría a alguien con anosmia?
El infortunio terminó por desplegarse y las quejas del furibundo Kaltus resonaron por toda la cueva. Las ondas sonoras rebotaron por el túnel-váter hasta los oídos del dragón, que no recibió aquellas palabras con demasiado buen humor. Que le llamaran bicho y criticaran su sistema digestivo y, por extensión, sus heces, no le pareció de buen gusto. El dragón se asomó al váter y empezó a escupir piedras a Kaltus. Ahí empezó la carrera. Sin saber muy bien cómo ni por qué, pudo encontrar con bastante rapidez la salida de la gruta. El batalítico, que poseía un delicado olfato y conocía su hábitat, corrió hacia la cueva del narigón, como él dragón la llamaba. Así comenzó la persecución.
Y además el mechón. El maldito mechón. Kaltus lucía una melena oscura que contrastaba con su cara pálida con forma de pentágono al revés, salpicada de dos ojos negros de mirada hierática. Tan negra era su melena que absorbía la luz, útil en invierno para mantener el calor, insufrible en el verano bastalonense, que le obligaba a taparse la cabeza con sombreros. Ahora era otoño y el despachador se encontraba a gusto con su cabellera. Pero el mechón. El maldito mechón. Un mechón blanco con forma de cuerno desinflado danzaba sobre su frente moviéndose como un péndulo alocado y arrítmico, es decir, todo lo contrario a un péndulo. Le obstaculizaba el sentido de la vista en momentos cruciales como ese. A veces parecía tener vida y voluntad propias. La razón de por qué no se lo arrancaba o cortaba o, mucho mejor, se rapaba toda la cabeza era sencilla: no había caído en ello, del mismo modo que no se planteaba amputarse una mano.
Kaltus oteaba desde la ladera algún lugar para esconderse de su rocoso perseguidor. En no muchas zancadas —unas diecisiete, según calculó a ojo— el batalítico le alcanzaría. Abajo del todo, en la falda de la montaña, se extendía un pinar de unas centenas de metros de largo. No pudo estimar el ancho, por las prisas. Que fuera un pequeño bosque de pinos le venía que ni pintado, porque los batalíticos, por un raro motivo que no sabían ni ellos mismos, sufrían de terribles cosquillas al tacto de las agujas de los pinos. Si además el pino era muy alto, también le provocaba estornudos al rozar su hocico con el pobre árbol. Si Kaltus llegaba a la arboleda a tiempo tenía posibilidades de contarlo y de cobrar por su misión. «Por una vez, espero tener suerte…», pensó el despachador, no sin rumiar con cierta suspicacia sobre ese pensamiento.
Apretando un poco más sus músculos, Kaltus esprintó a toda velocidad. Su corazón se tambaleaba; sin embargo, como su portador quería seguir viviendo, bombeó más sangre para que todo fuera bien. El despachador casi podía sentir el aliento del dragón y la vibración de sus insultos. En un último impulso, Kaltus logró internarse en el pinar. En principio estaba a salvo.
El cabreado dragón no advirtió el tipo de árbol que formaba el bosque y se zambulló en él con furia. A los pocos segundos las agujas de los pinos comenzaron a acariciar la rugosa piel de dura piedra de la despistada criatura, y esta empezó a carcajear y retorcerse sin mesura ni pudor. Kaltus cesó su carrera y miró la actitud del dragón, pareciéndole muy cómica: el batalítico movía su cuerpo en todas direcciones, como si bailara desacompasado, emitiendo con su grave voz una risa atropellada, como si riera con su forma de reír, pero sin terminar la secuencia completa. Después volvía a empezar la risa y se cortaba, así todo el tiempo. Lo único que no reía eran sus ojos, que restallaban odio con cada parpadeo.
Por su parte, los pájaros y ciervos que pululaban mansos por allí se marcharon presos de la ira ante tal escándalo. Aquel día, la montaña y el bosque se enfadaron. También se enojaron los arqueólogos por las noticias que trajo Kaltus de su misión al constatar que la expedición de la asociación era un fracaso, cosa que el despachador ya sabía antes de ir; quién era él para contradecir a sus clientes.
El único que estaba tranquilo y satisfecho de la misión era Kaltus. Cobró, pidió comida a domicilio —unos fideos con pollo a la pirotesa, uno de sus platos favoritos— y cenó viendo una película, bastante mala, por cierto. Mañana sería otro día.
Descubre más desde Mundo Cosa
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
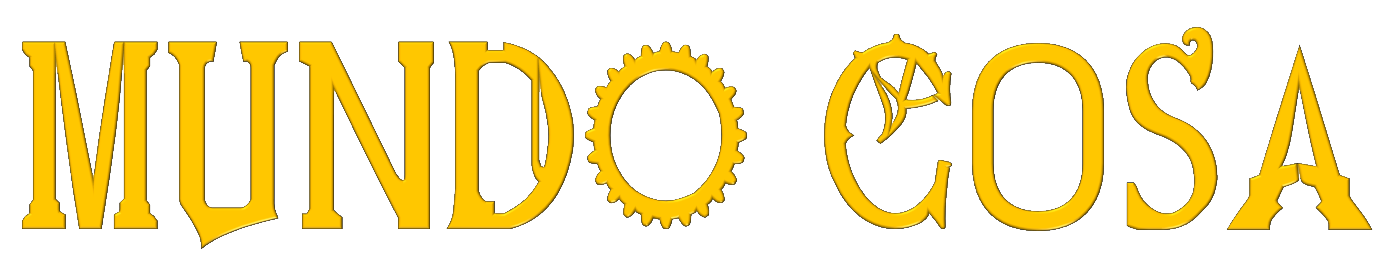



Pingback: Capítulo 2: El tipocé (Mundo Cosa: Entre dioses y vapores) - Mundo Cosa